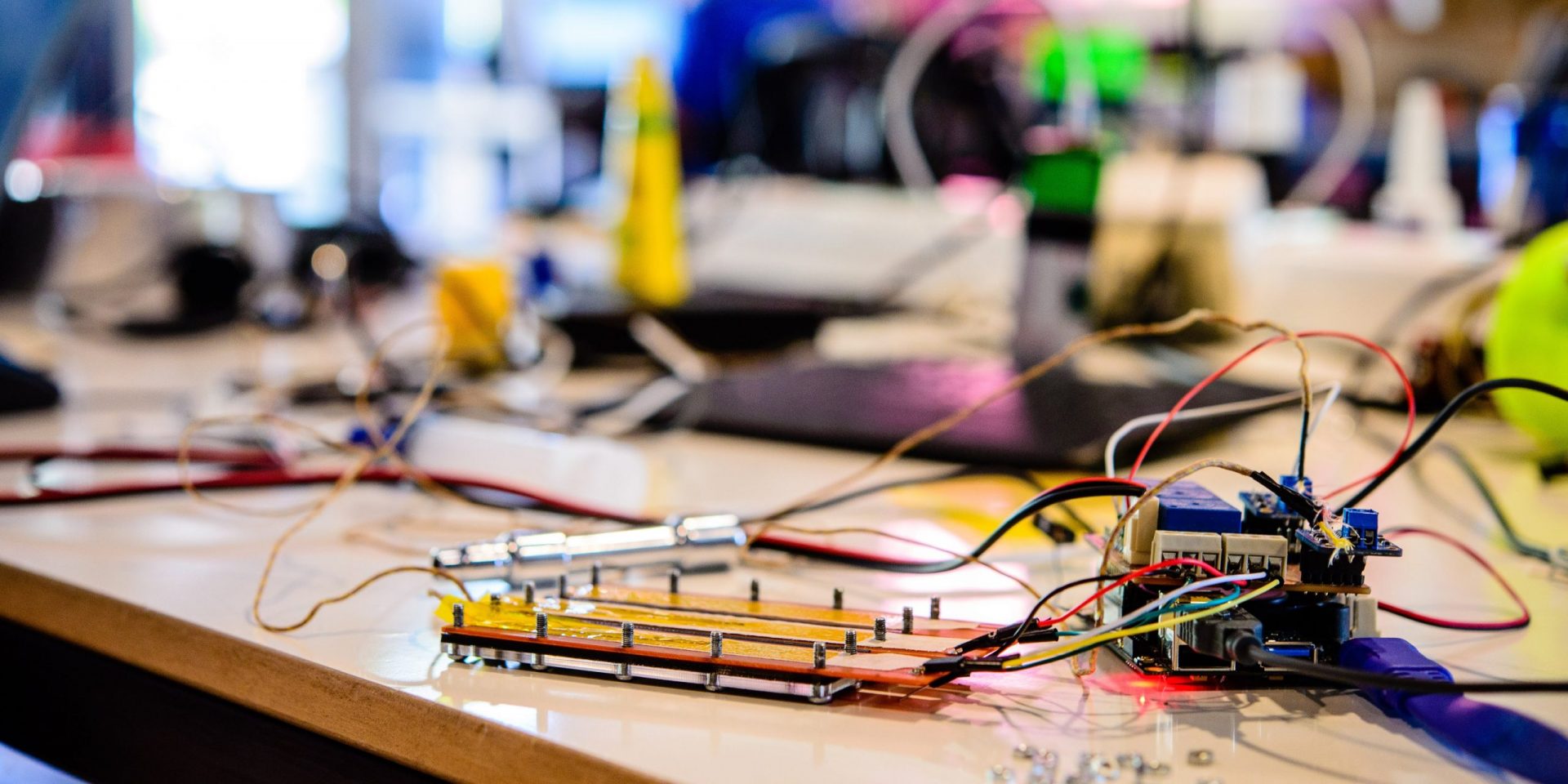
Por Vicente Lorca, sub director de la Dirección de Innovación, Facultad de Ingeniería UDD.
En teoría, la ley no prohíbe del todo el uso del celular. Se permite su utilización con fines pedagógicos, siempre que exista autorización previa, criterios definidos y una cadena de permisos que garantice el uso correcto del dispositivo. Sobre el papel, la medida parece razonable, incluso equilibrada. En la práctica, sin embargo, esa excepción funciona como un gesto retórico más que como una posibilidad real, porque la burocracia no habilita, disuade.
El permiso transforma al celular en un objeto sospechoso, ya no es una herramienta disponible, sino un recurso excepcional que debe ser justificado, autorizado y vigilado. El docente que quiera usarlo debe anticipar formularios, acuerdos institucionales y resguardos
administrativos. En un sistema educativo ya sobrecargado, el mensaje es claro, mejor no usarlo. La excepción existe, pero está diseñada para no ocurrir.
Esta lógica no afecta a todos por igual. En colegios con equipos técnicos, apoyo directivo y tiempo institucional, la burocracia puede sortearse. En establecimientos con menos recursos, donde el celular podría cumplir un rol pedagógico crucial, el trámite se vuelve una
barrera más. Así, lo que se presenta como una regulación neutral termina operando como un filtro social. La desigualdad no está en la letra de la ley, sino en su ejecución.
Además, la autorización refuerza una concepción infantilizante del aprendizaje. Se asume que el uso pedagógico sólo es legítimo cuando está previamente certificado por la institución, como si el criterio profesional del docente fuera insuficiente. Se desconfía del uso situado, del juicio en tiempo real, de la adaptación al contexto. El permiso reemplaza a la pedagogía y la norma sustituye al sentido.
Se declara que la tecnología puede ser educativa, pero se la rodea de tal cantidad de controles que pierde su potencia. El celular deja de ser un objeto para pensar y se convierte en un expediente. La escuela no aprende a convivir con la tecnología, aprende a administrarla como un riesgo.
Así, la ley se protege a sí misma mediante la burocracia. Formalmente abre una puerta, pero la llena de llaves, sellos y autorizaciones y mientras se tramitan los permisos, el mundo sigue avanzando. La educación, en cambio, queda esperando que la innovación venga con un formulario adjunto.
